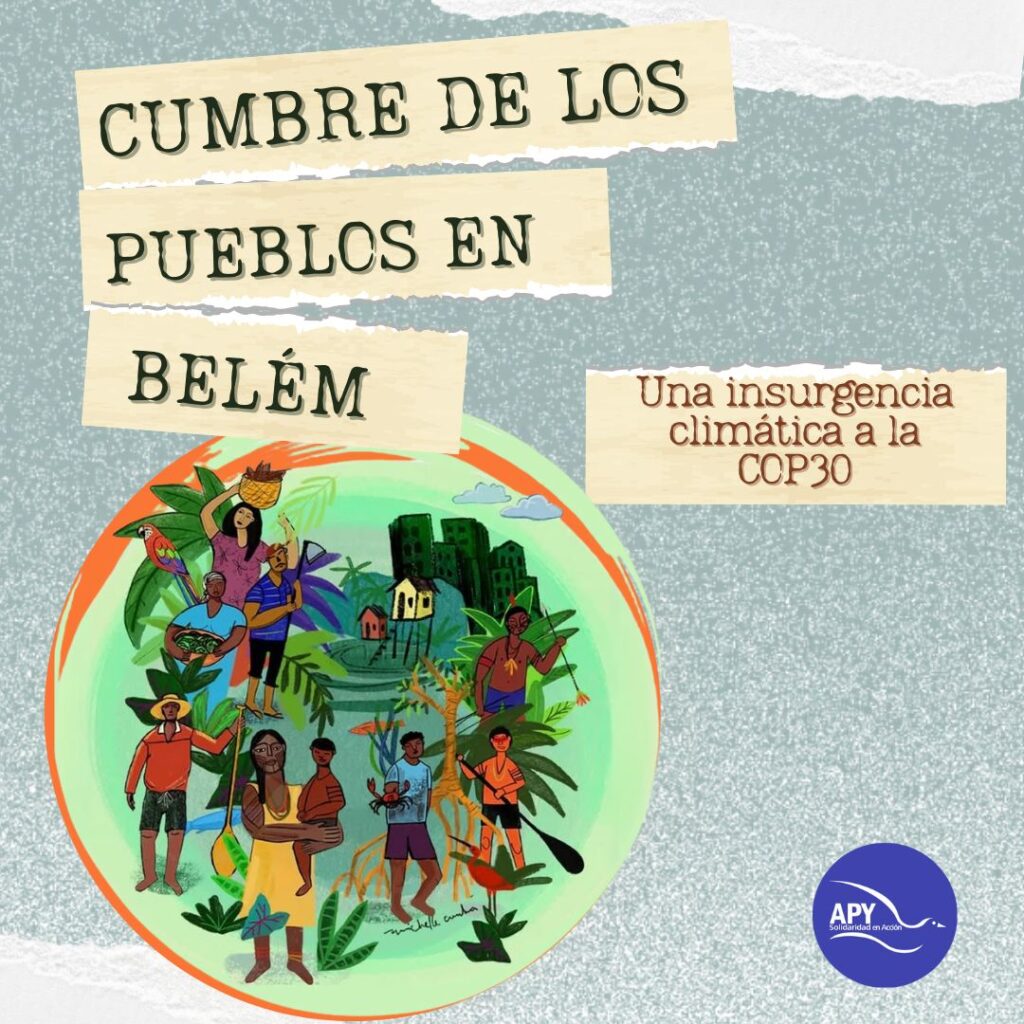La Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, organizada en paralelo a la COP30, se ha consolidado como una plataforma internacional de resistencia climática, articulada por movimientos sociales, indígenas, feministas y ecologistas. Frente a la hipocresía climática de los países ricos, la Cumbre plantea una ecología política radical que defiende la vida, los saberes ancestrales y la justicia socioambiental.
Mientras los gobiernos del mundo se reúnen en Belém para la COP30, en busca de acuerdos climáticos que no alteren el orden económico dominante, miles de voces se alzan desde los márgenes para construir una narrativa distinta promoviendo «La Cumbre de los Pueblos». La Cumbre de los Pueblos, organizada por más de mil movimientos sociales, indígenas, campesinos, feministas, afrodescendientes y colectivos urbanos, no es sólo un evento paralelo: es una ruptura. Una afirmación de que la crisis climática no se resolverá con mercados de carbono ni con transiciones energéticas a costa de sacrificar territorios impuestas desde poderes políticos, económicos y energéticos, sino con la reorganización radical de nuestras relaciones con la naturaleza, el poder y la vida.
La Cumbre de los Pueblos ha denunciado la hipocresía climática de los países ricos, que llegan con las manos vacías y sin voluntad de abandonar los combustibles fósiles. Isabely Miranda, del [Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería (MAM) lo denuncia con claridad: “Las grandes mineras, las industrias y el agronegocio deben dejar de matarnos y de destruir la naturaleza”. La transición energética, tal como se plantea en la COP30, se basa en la expansión de la minería de litio, cobre y tierras raras, lo que implica nuevos ciclos de despojo y violencia.

Un espacio autónomo, tejido desde abajo
Desde agosto de 2023, se ha venido gestando la Cumbre de los Pueblos como un proceso de convergencia política y territorial. Articulan una visión antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial y antirracista, que busca construir un futuro de Buen Vivir. Este espacio no se limita a la crítica: propone una transformación estructural del modelo civilizatorio que ha llevado al planeta al borde del colapso. La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa. La COIAB afirma que la Cumbre de los Pueblos busca “construir un legado de lucha en la COP30 en la Amazonía”, destacando que esta región no puede ser vista como una simple reserva de carbono, sino como territorio vivo habitado por pueblos con derechos, culturas y saberes propios.
La COP30 ha sido denunciada como una “cumbre de compromisos vacíos ”; Jacobo Ocharan de CAN Internacional (México), denuncia que “hasta ahora hay poca verdad y mucho vacío de compromiso por parte de los países históricamente responsables de la crisis climática”. Además añade, “los países ricos llegan con las manos vacías” a la COP30, sin compromisos concretos ni voluntad de asumir su responsabilidad histórica. Los países históricamente responsables de la crisis climática llegan sin propuestas vinculantes, mientras las corporaciones energéticas y mineras ocupan los espacios de decisión. La Cumbre de los Pueblos se posiciona como una respuesta crítica a la lógica dominante de las COP, que tiende a promover soluciones tecnocráticas, mercantilizadas y desconectadas de las realidades locales.
El manifiesto: una hoja de ruta para la reexistencia
Los movimientos sociales agrupados han impulsado su propio Manifesto de la Cúpula dos Povos. El manifiesto es mucho más que una declaración política: es una hoja de ruta para otra existencia. Desde su introducción, plantea una convergencia de agendas antipatriarcales, anticapitalistas, anticolonialistas y antirracistas, con el objetivo de construir un futuro de Buen Vivir. Esta convergencia no es abstracta: se concreta en seis ejes estratégicos que articulan propuestas desde los territorios. El manifiesto no solo denuncia el modelo dominante, también propone una ruptura epistemológica. Rechaza la idea de que la crisis climática puede resolverse con ajustes técnicos o mecanismos de mercado. En su lugar, propone una transformación radical del modelo económico, político y cultural. Esta postura se alinea con la ecología política crítica, que entiende la crisis como una expresión del conflicto entre capital y vida.

Eje I: Territorios vivos y soberanía alimentaria
Reivindica el derecho consuetudinario colectivo de los pueblos sobre sus territorios, mares, manglares, bosques y ciudades. Se propone la construcción de territorios agroecológicos, la reforma agraria popular y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Esto implica una ruptura con la visión utilitarista de la tierra y una afirmación de los territorios como espacios de vida, cultura y autonomía.
Eje II: Reparación histórica y combate al racismo ambiental
Se denuncia el poder corporativo, la financiarización de la naturaleza y las falsas soluciones climáticas. Se exige la cancelación de la deuda financiera ilegítima del Sur Global y el pago de la deuda ecológica del Norte. Este eje articula justicia climática con justicia histórica, reconociendo que la crisis actual es resultado de siglos de colonialismo, racismo y despojo. El manifiesto exige la cancelación de la deuda financiera ilegítima de los países del Sur y el pago de la deuda ecológica por parte del Norte global. Esta propuesta rompe con la lógica de la ayuda condicionada y plantea una redistribución real del poder económico y político.
Eje III: Transición justa, popular e inclusiva
Este eje propone el fin de los combustibles fósiles, la democratización energética, la valorización de los saberes tradicionales y la inclusión de todos los sectores de la clase trabajadora en la definición de la transición. No puede haber transición sin justicia, ni justicia sin participación popular.
Eje IV: Contra las opresiones y por el internacionalismo de los pueblos
Hablan de lo ncesario de articular feminismo, antirracismo, anticolonialismo, antimilitarismo y lucha contra el fascismo. Se propone una gobernanza global democrática y participativa, alternativa a las estructuras multilaterales corporativas. Se defiende el derecho a la libre circulación de los pueblos y se combate la criminalización de las personas migrantes. Es una apuesta por la solidaridad internacional como estrategia de resistencia. El racismo ambiental es una forma estructural de violencia que se manifiesta en la distribución desigual de los impactos climáticos. Las comunidades indígenas, negras, periféricas y campesinas son las más afectadas por inundaciones, sequías, desplazamientos y contaminación, a pesar de ser las que menos han contribuido a la crisis. El manifiesto exige políticas de memoria, justicia y reparación para estos pueblos, así como la ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú, que garantiza la protección de defensores ambientales.
En el contexto amazónico, esta demanda es urgente. Como señala el artículo de COIAB antes mencionado, los liderazgos indígenas han sido sistemáticamente amenazados y asesinados, mientras las políticas de protección han sido desmanteladas. La lucha contra el crimen organizado, los grupos paramilitares y los mercaderes de carbono es parte integral de esta agenda.
Eje V: Ciudades justas y periferias urbanas vivas
Aquí se plantea una justicia climática urbana, con políticas de vivienda, saneamiento, energía, transporte y empleo que reconozcan las desigualdades territoriales. Se denuncia el racismo ambiental en las periferias y se promueve la agroecología como estrategia de adaptación. Este eje conecta la lucha ambiental con la lucha por el derecho a la ciudad.
Eje VI: Feminismo popular y resistencias de las mujeres
Hay que reconocer el protagonismo de las mujeres en las luchas socioambientales, denunciar la violencia patriarcal y colonial, y proponer una economía feminista frente al neoliberalismo. Exigen la inclusión de saberes ancestrales en las políticas de salud y que se promueva la participación de mujeres, niñas y diversidades en la toma de decisiones. Cuidar la vida implica transformar el sistema.
Actividades de la Cumbre: una agenda de lucha
La programación incluye una diversidad de actividades que reflejan su carácter plural, combativo y propositivo. Estas actividades no solo buscan visibilizar las luchas locales, sino también construir alianzas internacionales y fortalecer la articulación entre movimientos. La Cumbre se ha preparado durante meses con encuentros regionales, consultas comunitarias y procesos de escucha activa, consolidando una plataforma política que será presentada durante la COP30. Puedes ver la programación completa haciendo click aquí


Críticas a la COP30: extractivismo, colonialismo y simulación
En resumen, la crítica central de la Cumbre de los Pueblos a la COP30 se basa en tres ejes:
- Extractivismo verde: Se denuncia que muchas de las propuestas oficiales no cuestionan el modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, sino que lo maquillan con discursos de sostenibilidad.
- Colonialismo climático: Las decisiones se toman en espacios cerrados, sin participación real de los pueblos afectados, reproduciendo una lógica de dominación global.
- Falta de compromiso : Se critica que las COP se han convertido en escenarios de simulación, donde los compromisos no se traducen en acciones reales ni en transformaciones estructurales.
Identifican como falsas soluciones climáticas a mecanismos como los mercados de carbono, REDD+, la geoingeniería, la bioeconomía o la economía azul. Consideran que estas estrategias, lejos de resolver la crisis, la trasladan a los territorios del Sur Global, donde se imponen megaproyectos bajo el discurso de la sostenibilidad. Como señala el artículo “No es liderazgo climático, es hipocresía climática” publicado por la web oficial de la Cumbre, estas soluciones “capturan las agendas, los cuerpos y trabajos de los pueblos y, especialmente, de las mujeres”. Además señalan como las cumbres terminan siempre sin establecer medidas concretas que impulsen progresivamente el desuso de los combustibles fósiles. En general, lamentablemente se terminan estimulando mecanismos de mercado, que perpetúan la desigualdad socio-ambiental.
La reexistencia como horizonte
La Cumbre de los Pueblos en Belém no es solo una crítica a la COP30. Es una afirmación de que las verdaderas soluciones al colapso climático deben surgir desde los territorios, los saberes ancestrales y las luchas populares. No habrá justicia climática sin justicia social, sin descolonización, sin despatriarcalización, sin desmercantilización de la vida.
La Cumbre de los Pueblos se inspira en una cosmovisión que no separa la defensa ambiental de la lucha por la justicia social. Entiende que la crisis climática es expresión de un conflicto estructural entre capital y vida. Por eso, no propone adaptación al colapso, sino transformación radical. No busca inclusión en el sistema, sino la construcción de otro mundo posible.
Esta visión implica reorganizar nuestras ciudades, nuestras economías, nuestras formas de producción y reproducción. Implica reconocer que los saberes ancestrales, las prácticas comunitarias y los territorios son fuentes de solución, no obstáculos. Como proclama el manifiesto: “Nuestro planeta clama por un cambio profundo y urgente”.
La reexistencia —vivir a pesar del sistema, ir contra él y llegar más allá de él— se convierte en horizonte político para enfrentar el extractivismo que se impulsa desde la gobernanza mundial, abanderado por gobiernos de ideología liberal o progresista; Latinoamérica, sede de la actual COP30, es un claro ejemplo de como los intereses políticos y económicos han creado un consenso de los commodities que se articula bajo una gobernanza extractivista. Nos sumamos a las palabras señaladas en el manifiesto: “No aceptamos que nuestros territorios sean transformados en activos financieros para compensar la contaminación de los países ricos. No somos sumideros de carbono, somos guardianes de la vida”. Por ello, desde Belém, miles de voces lo gritan al mundo: “¡No en nuestro nombre! ¡No con nuestros territorios! ¡No sin nosotras!”