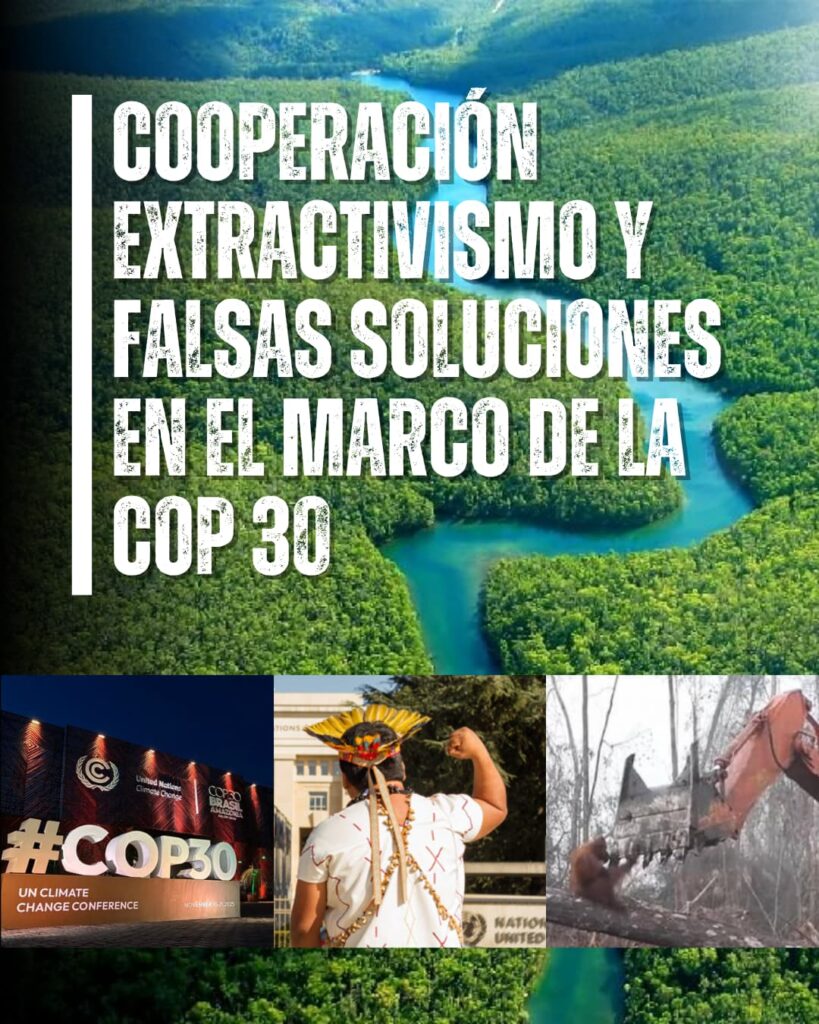La COP30 en Belém, Brasil, será en un escenario clave para analizar las tensiones entre cooperación internacional, extractivismo y falsas soluciones climáticas. Este artículo examinamos cómo, en el contexto de la Cumbre, se entrecruzan agendas de ayuda al desarrollo, expansión de proyectos extractivos y mecanismos como los mercados de carbono, que perpetúan el colonialismo verde.
La COP30, a celebrarse del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil, no será una cumbre más. Es la primera vez que una Conferencia de las Partes se realiza en plena Amazonía, el mayor bioma tropical del planeta y epicentro de múltiples tensiones ecológicas, sociales y geopolíticas. Este hecho convierte a Belém en un escenario profundamente simbólico, pero también en una encrucijada: entre la urgencia climática y las contradicciones políticas, entre las promesas de justicia ambiental y las prácticas extractivistas que siguen devastando territorios.
Como señala la Asociación Sevillana de ONGD ASONGD, la COP30 llega tras el sabor agridulce de la COP29 en Bakú, donde se alcanzó un acuerdo financiero de 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, pero sin compromisos claros para eliminar los combustibles fósiles. En este contexto, Brasil se presenta como anfitrión con una agenda ambiciosa, pero también con fuertes contradicciones: mientras promueve la protección de la Amazonía, impulsa nuevos proyectos petroleros y busca acercarse a la OPEP+. La presencia del movimiento indígena del G9 —que agrupa a pueblos originarios de los nueve países amazónicos— ha sido clave para exigir que esta no sea una cumbre sobre la Amazonía, sino una cumbre amazónica. Su demanda de participación vinculante y protagonismo real en las decisiones climáticas pone en evidencia que no hay justicia climática sin justicia territorial. Como han señalado, no basta con crear consejos asesores: se necesita que los saberes ancestrales y los derechos de quienes habitan y protegen la selva estructuren el corazón de las negociaciones.
La COP30 en Belém, por tanto, puede ser una oportunidad histórica para corregir rumbos, asumir responsabilidades y colocar la vida en el centro.
¿Cooperación o subordinación? Repensar la ayuda internacional desde el Sur
En el contexto de la COP30 hablar de cooperación internacional no puede limitarse a cifras ni a promesas. Es necesario preguntarse: ¿qué tipo de cooperación necesitamos para enfrentar la crisis ecológica global? ¿Y quién define sus reglas?
Durante décadas, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha sido presentada como el principal instrumento de solidaridad internacional. Sin embargo, como señala Vitalice Meja, co autor del informe Índice de Coherencia 2025 (INDICO 2025) y coordinador de Reality of Aid Africa el cual es un referente en justicia en la cooperación internacional, esta ayuda ha sido cada vez más instrumentalizada por los países donantes para promover sus propios intereses geopolíticos, en detrimento de las prioridades de los países del Sur Global. En lugar de apoyar agendas transformadoras, Meja denuncia que la AOD se ha reorientado hacia objetivos como el control migratorio, la seguridad o la mitigación del cambio climático bajo condiciones impuestas desde el Norte. Esta lógica de “cooperación condicionada” no solo limita la soberanía de los países receptores, sino que también socava la eficacia de las políticas públicas orientadas a la erradicación de la pobreza y la justicia ambiental. La arquitectura financiera global, dominada por instituciones como el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, ha sido diseñada para inflar artificialmente las cifras de ayuda, mientras excluye a los países del Sur de la toma de decisiones. En algunos casos, los donantes llegan a contabilizar hasta cinco veces más de lo que realmente desembolsan. INDICO refiere el informe AidWatch 2023, donde se señala que algunos programas llegan a estar sobrecontabilizados hasta en un 700% o incluso 1000%.
Frente a esta situación, crecen las voces que exigen una democratización de la cooperación. Esto implica no solo cumplir con el compromiso histórico del 0,7% del PIB en AOD —una meta que solo 15 países han alcanzado desde 1960—, sino también reconocer las deudas ecológicas y sociales acumuladas por siglos de colonialismo y extractivismo. Como propone Meja, los compromisos incumplidos deberían considerarse deudas públicas con el Sur Global, y no simples “fallos presupuestarios”. Esta conversión supondría billones de dólares para las arcas públicas del Sur, generando el espacio fiscal necesario para financiar transiciones justas y erradicar la pobreza.
La situación es especialmente grave en 2025, cuando varios países ricos han anunciado recortes significativos en sus presupuestos de AOD, con una reducción total estimada en 74.020 millones de dólares. Esta decisión, tomada en medio de crisis múltiples, amenaza con frenar avances en salud, sustentabilidad ambiental, educación, asistencia humanitaria o mitigación de la pobreza. Lo paradójico es que, como muestra la experiencia de la pandemia, los niveles de AOD no dependen exclusivamente del crecimiento económico, sino de las prioridades políticas de los donantes. En 2020, en plena crisis del COVID-19, los países del CAD registraron uno de los niveles más altos de AOD, lo que demuestra que cuando hay voluntad política, hay recursos.
El informe INDICO 2025 refuerza esta crítica al mostrar cómo los países con mayor presión ecológica —principalmente del Norte Global— son también los que menos avanzan en las transiciones democráticas, feministas y socioeconómicas necesarias para un desarrollo sostenible. Esta “correlación maldita” señalada en dicho informe por María Luisa Gil Payno (La Coordinadoa ONGD España) y Eba Armendáriz (Economistas sin Fronteras) entre desarrollo y destrucción ambiental evidencia que no todos los países son igualmente responsables de la crisis climática. Países como Estados Unidos, Qatar o Emiratos Árabes Unidos presentan déficits notables tanto en el impulso de las transiciones como en la contención de sus presiones planetarias. Por eso, la cooperación internacional debe dejar de ser un instrumento de poder y convertirse en una herramienta de justicia. Esto requiere una nueva gobernanza global, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva de los pueblos del Sur. La propuesta de una Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo es un paso en esa dirección: un marco legal que garantice que la ayuda no sea una dádiva, sino un derecho. En 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó los Términos de Referencia para negociar esta convención, con el respaldo de 110 países, a pesar de la abstención de la mayoría de los países desarrollados.
En Belém, en plena Amazonía, no podemos seguir hablando de cooperación sin hablar de relaciones de poder. Democratizar la cooperación es también descolonizar el futuro, empoderar a las comunidades y los pueblos que protegen los ecosistemas. Y eso implica reconocer que la justicia climática no se logrará sin justicia fiscal, sin reparación ecológica y sin una arquitectura financiera global que deje de premiar a los contaminadores y empiece a escuchar a quienes han protegido los territorios.
Extractivismo, bosques y pueblos indígenas: entre la devastación y la resistencia
La COP30 se celebra en un territorio que encarna las tensiones más profundas de la crisis ecológica global: la Amazonía, símbolo de biodiversidad y vida, pero también epicentro de múltiples formas de extractivismo. Desde la minería de tierras raras hasta las plantaciones industriales de árboles, pasando por la expansión de la agroindustria, los bosques del Sur Global están siendo transformados en zonas de sacrificio para sostener un modelo de desarrollo que se presenta como “verde”, pero que sigue siendo profundamente colonial y destructivo.
Francisco Velazco, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, habla sobre la minería de tierras raras refiriendo cómo la transición energética está generando nuevas formas de extractivismo intensivo. Aunque estos minerales son esenciales para tecnologías denominadas “limpias”, su extracción implica procesos altamente contaminantes, desplazamientos forzados y destrucción de ecosistemas. Como señala el artículo, “la minería de tierras raras no es una solución climática, sino una nueva expresión del colonialismo verde”
Esta crítica se refuerza con el informe de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC), que documenta casos en Brasil, Bolivia, Paraguay, Nepal, Georgia, Indonesia y China. Valentina Figuera Martínez en dicho informe denuncia que “Los bosques no son activos negociables para compensar los daños ambientales, ni proveedores de materia prima para alimentar la ideología del ‘progreso’ y la acumulación capitalista sin fin”. Y es que de hecho, en Brasil empresas como Suzano han convertido vastas áreas del Cerrado en monocultivos de eucalipto, incluso con árboles transgénicos, bajo el pretexto de compensaciones de carbono. Estas plantaciones, promovidas por gigantes tecnológicos como Microsoft y Apple, no solo destruyen ecosistemas nativos, sino que desplazan comunidades, violan derechos humanos, especialmente de mujeres afrodescendientes e indígenas y refuerzan un modelo patriarcal y corporativo de apropiación de la tierra. Además, Brasil se convirtió en el primer país en aprobar árboles transgénicos para uso comercial, lo que agrava aún más los riesgos ecológicos y sociales.
También, en Bolivia y Paraguay, la expansión de la frontera agrícola —soya, ganadería, monocultivos— está arrasando territorios indígenas y áreas de alta biodiversidad. En Bolivia, el 60% de los incendios forestales en 2024 afectaron bosques, destruyendo más de 12 millones de hectáreas. En Paraguay, el distrito de Bahía Negra se ha convertido en un foco de expansión agroindustrial que amenaza la vida silvestre y los derechos de las mujeres rurales e indígenas.
Territorios como la Amazonía, el altiplano andino y las tierras indígenas se han convertido en epicentros del sacrificio ecológico (las llamadas Zonas de Sacrificio), utilizados para alimentar la electrificación global y el avance digital del Norte, a costa de sus ecosistemas y comunidades del en su mayoría del Sur global.
El caso del pueblo chepang en Nepal muestra otra dimensión del extractivismo: la minería sin consentimiento previo, libre e informado. Empresas como Huaxin Cement han devastado tierras ancestrales, provocando desplazamientos, daños ecológicos y sobrecarga de género. Sin embargo, las comunidades han respondido con bloqueos, protestas y acciones legales, demostrando que la resistencia sigue viva.

La COP30 en Belém debe ser un punto de inflexión. No basta con hablar de transición energética si esta se basa en nuevas formas de despojo. Es urgente reconocer que no hay justicia climática sin justicia territorial, sin derechos indígenas, sin desmantelar el modelo extractivista que ha llevado al planeta al borde del colapso.
Falsas soluciones climáticas: mercados de carbono, monocultivos y la ilusión de la neutralidad
En la COP30, uno de los debates más urgentes debe girar en torno a las llamadas “soluciones climáticas” que, lejos de resolver la crisis, la perpetúan. Los mercados voluntarios de carbono (MVC), las compensaciones, las plantaciones industriales de árboles, REDD+, y la minería verde se presentan como respuestas técnicas, siendo en realidad mecanismos que permiten a los grandes contaminadores seguir operando sin transformar sus modelos de negocio. Uno de los problemas que enfrentamos actualmente es que el discurso de la sostenibilidad ha sido absorbido por gobiernos y corporaciones que, a través de mecanismos como los bonos de carbono y las compensaciones, perpetúan dinámicas extractivistas bajo el paraguas del colonialismo verde
El informe “¿Diseñado para fallar?” de Corporate Accountability revela que en 2024 se retiraron más de 47,7 millones de créditos de compensación problemáticos, provenientes de 43 de los proyectos más grandes del mundo. Estos créditos, en su mayoría ubicados en el Sur Global, no solo tienen baja probabilidad de reducir emisiones reales, sino que están vinculados a impactos negativos sobre comunidades locales, pueblos indígenas y ecosistemas forestales. El problema es estructural. El MVC convierte la reducción de emisiones en una mercancía intercambiable, permitiendo que empresas altamente contaminantes compren “pases de impunidad” en lugar de reducir sus emisiones en origen. Como señala el informe, “el MVC ofrece una especie de pase de impunidad a las corporaciones más contaminantes del planeta, en lugar de actuar como un catalizador para el conjunto de acciones transformadoras que se necesitan”.
Estas falsas soluciones comparten una lógica común: externalizan los costos ecológicos y sociales hacia el Sur Global, mientras permiten que el Norte Global mantenga sus niveles de consumo y acumulación. En lugar de transformar el sistema, lo maquillan. Como advierte el Secretario General de la ONU, referido en el informe de Corporate Accountability, es hora de “mantenerse alejados de las dudosas compensaciones de carbono que erosionan la confianza pública mientras hacen poco o nada por el clima”.

Además, los datos muestran que el 93% de los proyectos problemáticos están ubicados en países del Sur Global, muchos de ellos en territorios indígenas o zonas de alta biodiversidad. Esto incluye cinco proyectos en Brasil, próximo anfitrión de la COP30. La mayoría de estos créditos fueron emitidos por Verra, el mayor registro de compensaciones de carbono del mundo, que ha recibido críticas severas por sus reformas y metodologías «actualizadas» para asegurar la fiabilidad de los proyectos.
Frente a las falsas soluciones climáticas —como los mercados de carbono, las compensaciones, la geoingeniería o las plantaciones transgénicas—, los pueblos indígenas y las comunidades locales ofrecen alternativas reales: agroecología, soberanía alimentaria, protección comunitaria de los bosques, cosmovisiones que entienden la naturaleza como territorio de vida. Estas prácticas no solo conservan mejor los ecosistemas, sino que también desafían el paradigma dominante de desarrollo.
Justicia climática y responsabilidades diferenciadas: más allá de las emisiones
La justicia climática no es solo una cuestión de repartir cuotas de carbono. Es, ante todo, una cuestión de historia, poder y reparación. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reconoce que, aunque todos los países comparten la responsabilidad de enfrentar la crisis climática, no todos han contribuido por igual a su origen ni tienen las mismas capacidades para responder.
El informe INDICO 2025 lo deja claro: los países con mayores niveles de desarrollo humano y económico —principalmente del Norte Global— son también los que ejercen mayor presión ecológica sobre el planeta. Esto se refleja en su huella material y en sus emisiones de CO₂ per cápita. A pesar de ello, muchos de estos países no han cumplido con compromisos básicos como destinar el 0,7% de su Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), una meta establecida por la ONU hace más de cinco décadas.
Mientras tanto, los países del Sur Global, que históricamente han contribuido mucho menos al calentamiento global, enfrentan los impactos más devastadores: sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria y desplazamientos forzados. En muchos casos, como ya se ha señalado, estos países son además el escenario de proyectos extractivos, compensaciones de carbono fallidas y falsas soluciones climáticas que agravan la vulnerabilidad de sus comunidades.
Pero la justicia climática no puede quedarse en la redistribución de recursos o en la contabilidad de emisiones. Como propone Emiliano Teran Mantovani en su artículo «Redefinir lo humano con la naturaleza. Hacia otras ecosofías«, es necesario cuestionar la ontología política que ha separado al ser humano de la naturaleza y ha legitimado su dominación. La crisis climática no es solo una crisis ambiental, sino una crisis de sentido: de cómo entendemos lo humano, lo viviente y lo común
Como señala Terán, las ecosofías —saberes que integran lo ecológico, lo espiritual y lo político— nos invitan a pensar otras formas de ser y estar en la Tierra. Desde las comunidades que restauran manglares en Colombia, hasta los defensores de osos frontinos en Venezuela o los guardianes del agua en Ecuador, hay una multiplicidad de prácticas que desmienten la idea del humano como “virus del planeta”. Estas experiencias encarnan ontologías en resistencia, y ofrecen claves para una justicia climática que no sea solo redistributiva, sino también epistemológica y ontológica. Redefinir lo humano implica reconocer nuestra condición mamífera, nuestra interdependencia con otras especies, y nuestra capacidad de cuidado. Como lo mostró Jane Goodall en su trabajo con chimpancés, la empatía con otras formas de vida puede convertirse en una posición política, en una ética ambiental que defienda no solo el bosque, sino la Tierra entera.
Desde esta perspectiva, la justicia climática implica también una justicia epistémica y ontológica. Significa reconocer y valorar los saberes de los pueblos indígenas, las cosmovisiones que entienden la Tierra como un ser vivo, y las prácticas de cuidado que han sostenido la vida en los territorios. Significa dejar de ver la naturaleza como un “capital natural” o un “sumidero de carbono” y empezar a verla como una red de relaciones de la que formamos parte. Hay cosmovisiones que se desarrollan en este marco, pero lamentablemente sigue predominando la idea del Antropoceno como núcleo del desarrollo.
Este planteamiento resuena con fuerza en Belém, donde la COP30 se celebra en el corazón de la Amazonía, un territorio que ha sido históricamente protegido por pueblos que no separan lo humano de lo no humano, lo espiritual de lo político.

Conclusiones para repensar la COP30
Es bueno recordar, como refiere la ASONGD, que la COP30 se celebra en un momento de fractura geopolítica, con el multilateralismo debilitado y el negacionismo climático ganando terreno en varios países. Las tensiones entre el Sur Global, los países desarrollados y las grandes corporaciones marcan el pulso de una cumbre que podría definir el rumbo de la próxima década. En paralelo, se realizará la Cumbre de los Pueblos, con el respaldo de más de 400 organizaciones. Dicho espacio se erige como un espacio alternativo donde se plantean modelos poscapitalistas, transiciones energéticas justas y propuestas desde abajo para enfrentar la crisis climática.
La acción climática no puede basarse en mecanismos que han demostrado ser ineficaces, opacos y dañinos. Necesitamos soluciones reales: reducción directa de emisiones, justicia fiscal, reparación ecológica, protección de los territorios y liderazgo de las comunidades que han cuidado los ecosistemas durante siglos. En Belém, en plena Amazonía, no podemos permitir que la COP30 se convierta en una vitrina de promesas vacías. Es hora de desmantelar las falsas soluciones y construir una agenda climática basada en la justicia, la equidad y la verdad.
Por eso, hablar de justicia climática hoy es hablar de reparación histórica, de descolonización de la cooperación, de democratización de la gobernanza global y de transformación civilizatoria. No basta con ajustar el sistema: hay que imaginar otros mundos posibles, y muchos de ellos ya existen en los márgenes, en los territorios, en las resistencias. En Belém, en plena Amazonía, la COP30 debe ser más que una cumbre técnica. Debe ser un espacio para escuchar las voces que han sido silenciadas, para reconocer las deudas ecológicas y para imaginar otras formas de vida. Porque la justicia climática no se logrará sin justicia territorial, sin reparación histórica y sin una transformación profunda de nuestras relaciones con la naturaleza.