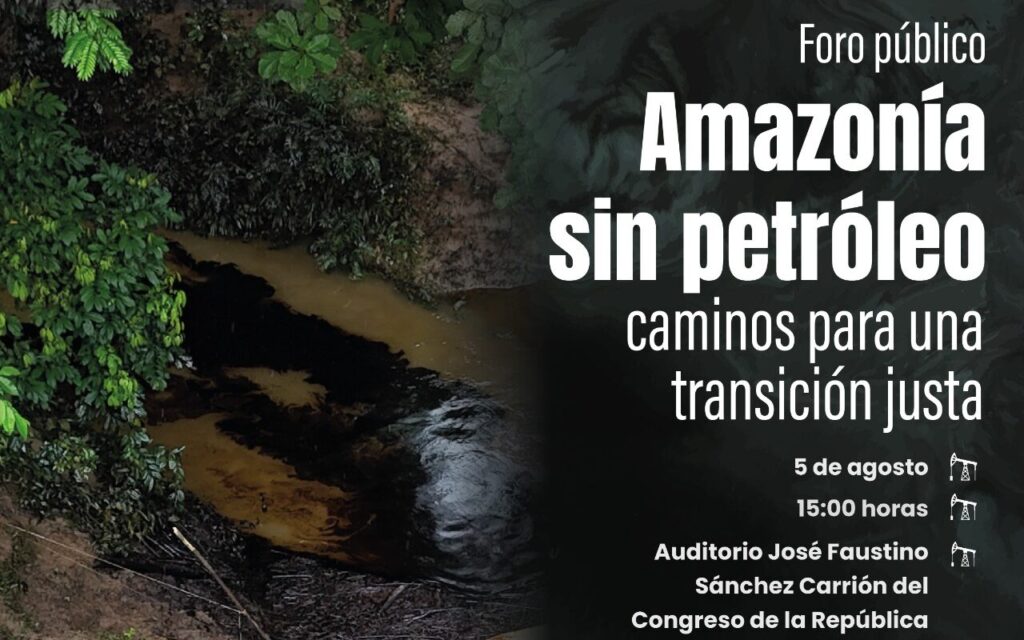Este 5/07/2025, en un foro público realizado en Lima, se congregaron una serie de voces críticas hacia la expansión de la actividad petrolera en la Amazonía. Bajo el lema «Amazonía sin petróleo, caminos para una transición justa», legisladores de Perú, Colombia y Ecuador se reunieron junto a líderes indígenas para debatir propuestas legislativas que busquen frenar el extractivismo petrolero y proteger el futuro de esta región.
El encuentro, organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el despacho de la congresista Ruth Luque y el Grupo de Trabajo de Impactos de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), reflejó la urgencia de una acción coordinada ante lo que se percibe como una amenaza ambiental y cultural. El foro no fue solo un espacio de denuncia, sino intentó también ser un lugar de articulación política, con propuestas concretas que se llevarán a importantes cumbres internacionales, como la de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) a realizarse a realizarse el 22 de agosto en Bogota y la COP30 de Brasil que será en Noviembre de este año.
El debate: ¿Cese total o control de la expansión?
Una de las principales tensiones en el foro giró en torno a la forma de abordar la actividad petrolera. Si bien todos los participantes coincidieron en la necesidad de proteger la Amazonía, hubo matices en sus posturas.
Por un lado, la congresista peruana Ruth Luque aboga por el cese total de la actividad petrolera y la inmediata remediación de los daños ambientales. Su denuncia se centró en el abandono estatal hacia las comunidades indígenas, el aumento de derrames de petróleo y la falta de acceso a servicios básicos.
En la misma línea, la congresista ecuatoriana Cecilia Baltazar propuso una ley para prohibir las nuevas explotaciones petroleras, aunque señaló que las ya existentes podrían continuar.
Por otra parte, el parlamentario colombiano Juan Carlos Losada optó por una postura más pragmática, haciendo un llamado a la unidad para impedir específicamente la exploración y explotación de nuevos lotes. Si bien su posición busca frenar la expansión, también reconoció la complejidad de la política energética de cada país. La idea central de Losada es establecer «reglas claras» que eviten que la Amazonía quede a merced de decisiones políticas fluctuantes.
A pesar de las diferencias, todas las voces compartieron un diagnóstico común: el modelo extractivista actual está fallando, dejando tras de sí un rastro de contaminación, daño a la salud de las poblaciones y vulneración de derechos. La búsqueda de alternativas económicas sostenibles y el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas se presentó como una necesidad urgente.
Voces indígenas: denunciando las secuelas del extractivismo
El foro dio protagonismo a voces indígenas, quienes ofrecieron un testimonio directo de las consecuencias de la actividad petrolera. Robinson Sandi, presidente de la OPIKAFPE (Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador), denunció que los supuestos beneficios de la explotación de hidrocarburos no han llegado a las comunidades. En cambio, han traído consigo contaminación con metales pesados, enfermedades, la criminalización de sus líderes y la destrucción de sus culturas.
De manera similar, Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, reafirmó el rechazo de su pueblo a la reactivación de nuevos pozos, citando la contaminación de las fuentes de agua y la tierra. La respuesta de los Achuar, sin embargo, no es solo la resistencia, sino también la creación de alternativas. Kunchim presentó la Cooperativa Shakaim como un ejemplo de cómo los pueblos indígenas pueden impulsar un desarrollo económico sostenible, lejos del modelo extractivista.
Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), exigió una «reparación integral» y denunció las promesas incumplidas por parte del Estado. Estos testimonios resaltan un punto crucial: para las comunidades indígenas, el problema no es solo la actividad petrolera en sí misma, sino un modelo de desarrollo que históricamente los ha relegado y ha visto sus territorios como «zonas de sacrificio». Felipe Tapia, asesor de dicha organización remarcó la falta de empatía y acciones reales a nivel estatal a emergencia como los derrames petroleros. Además, recordó que continúan incumpliéndose los acuerdos de las consultas previas, y enfatizó que es prioritario que la libre determinación de los pueblos indígenas y las comunidades este por encima del interés extractivista.
El foro «Amazonía sin petróleo» puede ser un hito importante en la articulación política de la región. La alianza entre legisladores de diferentes países y organizaciones indígenas busca impulsar un frente unido para defender la Amazonía. Las propuestas acordadas serán llevadas a la Cumbre de la OTCA y a la COP30, buscando que la voz latinoamericana resuene con fuerza en el escenario global. Es necesario que iniciativas como esta, la Campaña Global en pro de un Tratado Vinculante en contra la impunidad corporativa y por la protección de los Derechos humanos, o el Acuerdo de Escazú sean iniciativas que no se queden en papel mojado y permitan una transición hacia un modelo post-extractivista.
Por ello, la gran pregunta que queda en el aire es si este impulso político y social será suficiente para generar un cambio real. La lucha por una Amazonía libre de petróleo no solo se trata de frenar la exploración, sino de cuestionar la visión extractivista que ha dominado la región por décadas. La transición hacia un futuro más justo y sostenible para la Amazonía y sus pueblos apenas comienza.

Nuestro compromiso con la lucha de las comunidades afectadas por la actividad petrolera
Desde nuestra Fundación tenemos la campaña Salud, Justicia y Reparación, una campaña de solidaridad en la que junto a la Unión de Afectadas por Texaco (hoy Chevron) destinada a ayudar con diversos gastos y gestiones médicas a los y las afectadas por el petróleo en la Amazonía Ecuatoriana, apoyando así a la UDAPT y a las víctimas del petróleo. Si quieres saber más sobre la misma visita https://victimasdelpetroleo.org/
Impactos de la Actividad Petrolera en las Comunidades y el Territorio Amazónico Ecuatoriano
Y es que la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana ha generado una compleja red de consecuencias negativas que afectan la salud, el medio ambiente, y los aspectos sociales, económicos y culturales de las comunidades indígenas y mestizas. Por ejemplo, el informe «La salud petrolizada, sistematización de un Eco-genocidio en la Amazonía Ecuatoriana» de Medicusmundi, sistematiza información de los últimos 20 años para exponer, caracterizar y analizar dichos impactos:
- Contaminación del suelo: Las actividades petroleras, incluyendo la sísmica, construcción de vías, plataformas y oleoductos, así como la gestión inapropiada de desechos tóxicos y derrames, han causado deforestación, movimiento de tierras, alteraciones de pendientes, erosión, empobrecimiento y salinización del suelo. Por ejemplo, la empresa Texaco deforestó al menos 1 millón de hectáreas de bosque tropical y derramó 16.8 millones de barriles de crudo en 28 años.
- Contaminación del agua: Las fuentes de agua dulce (ríos, pozos, lluvia) se ven afectadas por la quema de gas, que produce lluvia ácida, y por la gestión inadecuada de desechos tóxicos y el abandono de piscinas petroleras. Los derrames de crudo y aguas de formación contaminan ríos y esteros, afectando el agua de consumo humano y animal
- Cáncer: Es la enfermedad de mayor prevalencia, triplicando la media nacional de decesos en áreas de explotación petrolera. Los tipos más frecuentes incluyen cáncer de estómago, hígado, intestino, útero, huesos y leucemia, con tasas de mortalidad que duplican las de la sierra y triplican las de la costa. El 59% de los casos de cáncer en zonas petroleras afectan a mujeres, con el 72.6% de los casos en mujeres en general, y la incidencia de cáncer de tiroides es 14 veces mayor en mujeres que en hombres.
- Discapacidades: Se observa una mayor prevalencia de discapacidades (ceguera, artrosis, epilepsias, intelectuales, físico-motoras, auditivas, visuales) en zonas cercanas a la explotación petrolera, con tasas significativamente superiores al promedio nacional. El consumo de agua contaminada y la exposición prolongada son las principales causas.
- Problemas en la piel y tegumentos: El 96% de la población amazónica presenta daños cutáneos (úlceras, vesículas, micosis, dermatitis) debido a la contaminación petrolera, especialmente por contacto con agua contaminada. Los trabajadores de limpieza de crudo presentan una incidencia del 70% en problemas cutáneos.
- Despojo territorial y de derechos: La intervención estatal y de empresas petroleras ha llevado a la reducción, redefinición y fragmentación de los territorios indígenas, vulnerando sus derechos y cosmovisiones.
- Militarización del espacio: La presencia militar se intensificó por conflictos limítrofes y para resguardar intereses petroleros, generando represión, abuso físico y criminalización de la protesta.
- Conflictos sociales y comunitarios: La explotación petrolera ha fracturado la unidad comunitaria, generando conflictos internos por las compensaciones ofrecidas y la presencia de las empresas.
En resumen, la actividad petrolera en la Amazonía ha provocado una crisis multifacética que abarca desde la devastación ambiental y graves problemas de salud hasta la desintegración social y cultural, la pobreza y la violencia. Estos impactos sistémicos y prolongados han transformado profundamente la vida de las comunidades, especialmente las indígenas y las mujeres, quienes sufren las consecuencias de manera desproporcionada. La falta de cumplimiento de las normativas y la priorización de intereses económicos por parte del Estado y las empresas perpetúan esta situación, haciendo urgente la implementación de medidas de reparación integral y garantías de no repetición para salvaguardar la vida y el territorio
Por ello, te invitamos a colaborar con nuestra campaña y apoyemos juntas a las comunidades afectadas en su lucha por la dignidad y la justicia socio ambiental. Para ello puedes:
Hacerte socia de nuestra fundación
Escríbenos a finanzas@apysolidaridad.org llámanos al 954 501 101.
Hacer una donación
Banco Santander: ES62 0049 7191 77 2810033914
Código Swift: BSCHESMM
BIZUM: Ingresa el código 11354
Síguenos en redes sociales y comparte nuestra campaña